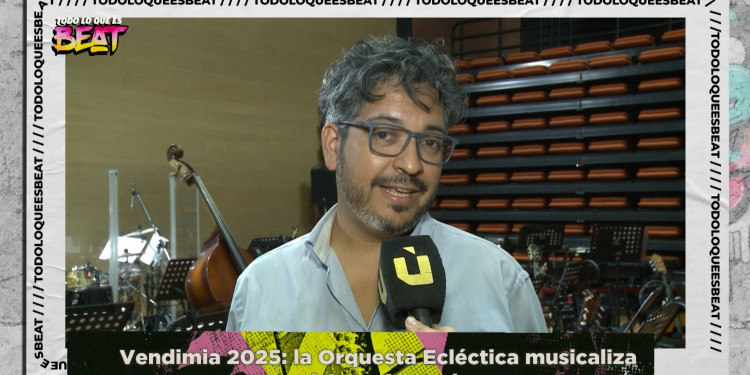
Las herramientas de David
Estas palabras las compartió con su amiga la escritora Sonnia De Monte, a quien prefirió decirle que se trataban de dos “pretendidos cuentos”. Como parte del homenaje a David Blanco, Edición Cuyo reproduce algunos de los desgarradores textos que escribió el actor y entrañable militante. Lo que sigue se títula “El cerrojo”.

...
Aquel despojo de hombre sentía como único calor, la sangre que manaba de su oído derecho. Su frente había pegado violentamente contra la pared al recibir el empujón y resbalar en su propio excremento. Sólo le habían sacado las esposas pero mantenía aún los ojos vendados. Escuchó el sonido metálico y violento del cerrojo de hierro al cerrarse la puerta; la espalda, lacerada aún de las anteriores sesiones, le impedía acostarse.
Desnudo, se acurrucó sobre su costado menos dolorido. Con la escasa lucidez que le quedaba pensó en que hacía 22 años había pasado nueve meses en aquella posición en la panza de su madre. Cuando el esfuerzo de escapar de aquel infierno parecía haber llegado a su fin y empezaba a dormirse, sintió el baldazo de agua fría que se deslizaba por debajo de la puerta. Aterido percibió su propia piel helada, recién en ese momento se dio cuenta de que no se había quitado la venda de los ojos; lo hizo, pero la oscuridad del calabozo era tan profunda que sólo pudo tener la sensación de ver pequeñas estrellitas en la negrura.
Se incorporó apoyándose en las paredes de piedra. ¡Eran de piedra las paredes de las cuevas de Laxcaux y de Altamira!, donde los primeros hombres lanceaban las figuras de los animales que iban a cazar, creyendo que con eso ya los habían matado. ¿Era acaso aquel acto animista, el primer rayo de luz sobre la futura razón, en el camino de los primeros constructores de la humanidad? ¿Cuántos cinceles gastaron los hombres antes de que los obreros egipcios cuadraran las piedras de las pirámides para su encastre perfecto, o con qué elementos labraron su piedra los antiguos habitantes de Pascua que construyeron los Moaí, o las aras del sacrificio de Moctezuma?
Se sintió prófugo del sacerdote azteca; un sanguinoliento flujo le seguía pegoteando el cuello y la axila del lado derecho. Se tocó la oreja y pudo sentir el hematoma; al tocarse el lóbulo supo que lo tenía desgajado, el escroto aun se encontraba contraído y ardiendo, sin quererlo evocó el paso de la electricidad por sus encías, poco a poco se incorporaba sobre unos pies en cuyos dedos faltaban algunas uñas. Pensó en que su hijo ya habría nacido, lo imaginó también desnudo, también llorando, también sin referentes. Sin ninguna humildad, con todo descaro, se comparó con Jesús, con el sufrimiento de aquel esenio que proponía la igualdad entre los hombres, ¿acaso las razones no eran parecidas? (...)
Se miró en el espejo que lo puso frente a sí mismo de forma inevitable, cruel, inapelable. Había pasado mucho tiempo y otras tribulaciones, jamás había podido encontrar un grupo de pertenencia y ahora se encontraba ahí frente a sí mismo, frente a su peor enemigo. Aquel impacto lo hizo reflexionar profundamente, recordar demasiado, volver sobre el presente y cuestionarse. No hizo ningún esfuerzo por mover alguna parte de su cuerpo, las piedras lo aprisionaban demasiado, en este momento no era cuestión de voluntad como había sido hace treinta años. Volvió a pensar en el ruido del cerrojo de la puerta de chapa lisa, inmóvil.
 Se pensó como una escultura: algunas de las que conocía asaltaron sus sentimientos: las alas de la “Victoria de Samotracia”, aquella que había perdido la cabeza, eran la fuerza terrible y atropelladora del aire de los vencedores; que también representaban las cabezas de toro de los persas, las esfinges, los centauros. La belleza de las afroditas griegas, elevadas al súmum del delicado erotismo en los senos adolescentes de la “Venus de Milo”, la sabiduría expresada en la intensa reflexión de “El pensador” de Rodin o la mirada intensa, profunda y tranquila del rostro del “Moisés” de Miguel Ángel. El hombre en el largo camino de su historia, desde los primeros menhires y dólmenes, las venus de Laussel y Willendorf y los cuchillos de pedernal, hasta las modernas estructuras de los edificios inteligentes habían trabajado la piedra, ¿no sería una venganza? (…)
Se pensó como una escultura: algunas de las que conocía asaltaron sus sentimientos: las alas de la “Victoria de Samotracia”, aquella que había perdido la cabeza, eran la fuerza terrible y atropelladora del aire de los vencedores; que también representaban las cabezas de toro de los persas, las esfinges, los centauros. La belleza de las afroditas griegas, elevadas al súmum del delicado erotismo en los senos adolescentes de la “Venus de Milo”, la sabiduría expresada en la intensa reflexión de “El pensador” de Rodin o la mirada intensa, profunda y tranquila del rostro del “Moisés” de Miguel Ángel. El hombre en el largo camino de su historia, desde los primeros menhires y dólmenes, las venus de Laussel y Willendorf y los cuchillos de pedernal, hasta las modernas estructuras de los edificios inteligentes habían trabajado la piedra, ¿no sería una venganza? (…)
Poco a poco se entregó al camino de luz profunda que tenía ante sí; aquello fue lo último que percibió antes de quedarse dormido. Todos aquellos fantasmas atosigaron su razón, y volvió a preguntarse si sería aquella reflexión la pertinente. ¿O se trataba de las asperezas interiores que había que suavizar para ser tolerante, flexible, amplio? Concluyó que era eso. Lo interior. Pero seguía pensando en que le gustaban las analogías con los escultores. ¿No habría de avanzar la razón acaso al mismo tiempo que el hombre dominaba la naturaleza? ¿Acaso no se ampliaba la capacidad mental, al mismo tiempo que el hombre inventaba, construía, investigaba, cuestionaba, se oponía? ¿Qué se le pedía hoy cuando pretendía iniciarse en los avatares de una nueva construcción?
El quería recorrer en su interior el camino de la humanidad en su crecimiento, en su construcción. ¿Podría hacerlo con un mazo y un cincel? ¿Habría sido más fácil comenzar desde pequeño, como el cantero florentino?. Hace más de 400 años, aquel integrante de la familia de los Buonarotti había recibido un mandil de protección de manos de su padre y con el mazo y el cincel encontraba formas humanas en las piedras de las canteras: manos, rostros, músculos tensos de brazos y piernas. Con el tiempo, los bloques de mármol se convertirían en “La Piedad”, el “David”, “Moisés”, estaba seguro que jamás podría llegar a ser ese semidiós de la creatividad y la habilidad. Sin embargo se repitió a si mismo las palabras del poeta: “Caminante no hay camino, se hace camino andar”... y decidió dar su primer paso, sostuvo con firmeza el cincel sobre la piedra, levantó el puño que tomaba el mazo con la otra mano y lo dejó caer: se sintió iniciado en un camino interior que sin pretenciones recorrería al andar, sin certezas pero con la convicción plena de sentirse acompañado, reconocido, contenido, valorado; superando aquella soledad que arrastraba desde el húmedo y oscuro calabozo, donde la absoluta desnudez lo había conectado por primera vez con la voluntad de sobrevivir, a pesar de todo.
El cincel golpeó la piedra, muda, incólume, dura, no se había desprendido de ella ni un gramo de material; fue cuando supo que debería volver innumerables veces sobre su pasado, sobre la dureza de su corazón, sobre los esquemas de su raciocinio, que debería levantar miles de veces el mazo y afilar el cincel hasta gastarlo en el intento de arrancar a su piedra algunas chispas que pudieran encender una pequeña flama que tenuemente iluminara el camino que se había trazado. (….)
Desnudo, se acurrucó sobre su costado menos dolorido. Con la escasa lucidez que le quedaba pensó en que hacía 22 años había pasado nueve meses en aquella posición en la panza de su madre. Cuando el esfuerzo de escapar de aquel infierno parecía haber llegado a su fin y empezaba a dormirse, sintió el baldazo de agua fría que se deslizaba por debajo de la puerta. Aterido percibió su propia piel helada, recién en ese momento se dio cuenta de que no se había quitado la venda de los ojos; lo hizo, pero la oscuridad del calabozo era tan profunda que sólo pudo tener la sensación de ver pequeñas estrellitas en la negrura.
Se incorporó apoyándose en las paredes de piedra. ¡Eran de piedra las paredes de las cuevas de Laxcaux y de Altamira!, donde los primeros hombres lanceaban las figuras de los animales que iban a cazar, creyendo que con eso ya los habían matado. ¿Era acaso aquel acto animista, el primer rayo de luz sobre la futura razón, en el camino de los primeros constructores de la humanidad? ¿Cuántos cinceles gastaron los hombres antes de que los obreros egipcios cuadraran las piedras de las pirámides para su encastre perfecto, o con qué elementos labraron su piedra los antiguos habitantes de Pascua que construyeron los Moaí, o las aras del sacrificio de Moctezuma?
Se sintió prófugo del sacerdote azteca; un sanguinoliento flujo le seguía pegoteando el cuello y la axila del lado derecho. Se tocó la oreja y pudo sentir el hematoma; al tocarse el lóbulo supo que lo tenía desgajado, el escroto aun se encontraba contraído y ardiendo, sin quererlo evocó el paso de la electricidad por sus encías, poco a poco se incorporaba sobre unos pies en cuyos dedos faltaban algunas uñas. Pensó en que su hijo ya habría nacido, lo imaginó también desnudo, también llorando, también sin referentes. Sin ninguna humildad, con todo descaro, se comparó con Jesús, con el sufrimiento de aquel esenio que proponía la igualdad entre los hombres, ¿acaso las razones no eran parecidas? (...)
Se miró en el espejo que lo puso frente a sí mismo de forma inevitable, cruel, inapelable. Había pasado mucho tiempo y otras tribulaciones, jamás había podido encontrar un grupo de pertenencia y ahora se encontraba ahí frente a sí mismo, frente a su peor enemigo. Aquel impacto lo hizo reflexionar profundamente, recordar demasiado, volver sobre el presente y cuestionarse. No hizo ningún esfuerzo por mover alguna parte de su cuerpo, las piedras lo aprisionaban demasiado, en este momento no era cuestión de voluntad como había sido hace treinta años. Volvió a pensar en el ruido del cerrojo de la puerta de chapa lisa, inmóvil.
Poco a poco se entregó al camino de luz profunda que tenía ante sí; aquello fue lo último que percibió antes de quedarse dormido. Todos aquellos fantasmas atosigaron su razón, y volvió a preguntarse si sería aquella reflexión la pertinente. ¿O se trataba de las asperezas interiores que había que suavizar para ser tolerante, flexible, amplio? Concluyó que era eso. Lo interior. Pero seguía pensando en que le gustaban las analogías con los escultores. ¿No habría de avanzar la razón acaso al mismo tiempo que el hombre dominaba la naturaleza? ¿Acaso no se ampliaba la capacidad mental, al mismo tiempo que el hombre inventaba, construía, investigaba, cuestionaba, se oponía? ¿Qué se le pedía hoy cuando pretendía iniciarse en los avatares de una nueva construcción?
El quería recorrer en su interior el camino de la humanidad en su crecimiento, en su construcción. ¿Podría hacerlo con un mazo y un cincel? ¿Habría sido más fácil comenzar desde pequeño, como el cantero florentino?. Hace más de 400 años, aquel integrante de la familia de los Buonarotti había recibido un mandil de protección de manos de su padre y con el mazo y el cincel encontraba formas humanas en las piedras de las canteras: manos, rostros, músculos tensos de brazos y piernas. Con el tiempo, los bloques de mármol se convertirían en “La Piedad”, el “David”, “Moisés”, estaba seguro que jamás podría llegar a ser ese semidiós de la creatividad y la habilidad. Sin embargo se repitió a si mismo las palabras del poeta: “Caminante no hay camino, se hace camino andar”... y decidió dar su primer paso, sostuvo con firmeza el cincel sobre la piedra, levantó el puño que tomaba el mazo con la otra mano y lo dejó caer: se sintió iniciado en un camino interior que sin pretenciones recorrería al andar, sin certezas pero con la convicción plena de sentirse acompañado, reconocido, contenido, valorado; superando aquella soledad que arrastraba desde el húmedo y oscuro calabozo, donde la absoluta desnudez lo había conectado por primera vez con la voluntad de sobrevivir, a pesar de todo.
El cincel golpeó la piedra, muda, incólume, dura, no se había desprendido de ella ni un gramo de material; fue cuando supo que debería volver innumerables veces sobre su pasado, sobre la dureza de su corazón, sobre los esquemas de su raciocinio, que debería levantar miles de veces el mazo y afilar el cincel hasta gastarlo en el intento de arrancar a su piedra algunas chispas que pudieran encender una pequeña flama que tenuemente iluminara el camino que se había trazado. (….)
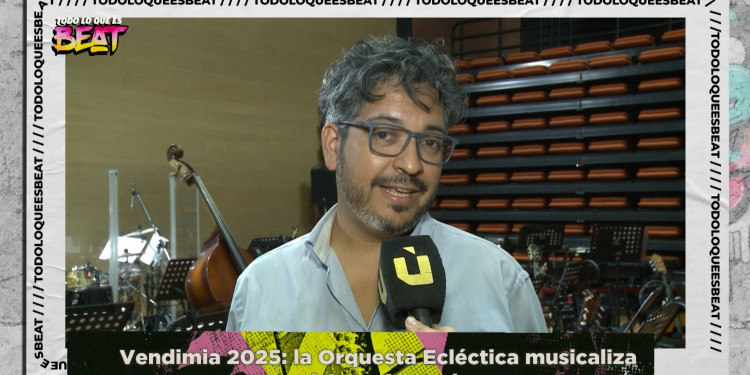

La Fiesta de la Cosecha 2025 se reprogramó para el jueves 6 de marzo
Desde la organización de la Fiesta de la Cosecha 2025 informaron que, por razones climáticas, el ...
05 DE MARZO DE 2025

Juan Scalco y una muestra que transita su legado artístico
“Habitar, trabajar y disfrutar” es el nombre de la muestra que recorre parte del trabajo de un ...
21 DE FEBRERO DE 2025



